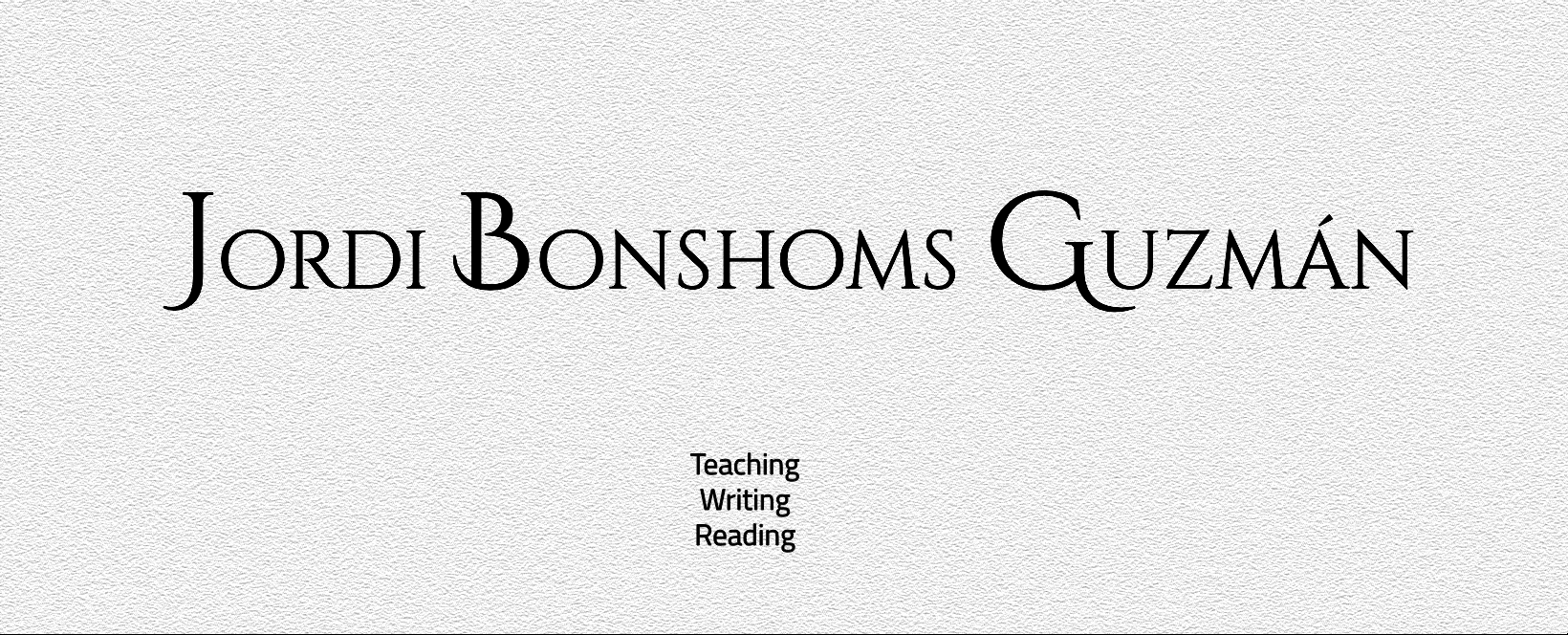Artículo publicado originalmente en ElSaltoDiario
El 21 de junio de 1920, las Cortes Generales españolas aprobaron el ‘Decreto Bugallal’ con el objetivo de frenar la inflación de los precios de la vivienda mediante una reducción sistemática de los alquileres, una prórroga de todos los contratos de arrendamientos urbanos y una limitación de las causas de los desahucios. El Decreto ha pasado a la historia como el resultado de un consenso de la clase política sobre la necesidad de poner fin a la inflación galopante que se experimentaba en el país. Sin embargo, vale la pena hacer otra lectura para explicar cómo este Decreto salió a la luz, a pesar de tener en contra los intereses de la clase rentista. La clave explicativa pasa por visibilizar un movimiento que ha pasado misteriosamente desapercibido en los libros de historia: el movimiento inquilino. Un movimiento, conviene recordar, que representaba los intereses y reivindicaciones de una inmensa mayoría dentro de las clases populares, en especial en el ámbito urbano, dado que el alquiler era la forma de tenencia predominante entre la gente trabajadora.
Hace falta recordar la convulsión política de las primeras décadas del siglo XX en el Estado español. El retorno de Alfonso XIII daba inicio a la restauración borbónica y el turnismo de los partidos dinásticos buscaba dar estabilidad a un régimen político en profunda crisis tras el desastre de 1898. Con el estallido de la Primera Guerra Mundial, la inestabilidad política interna forzaba al Gobierno a declararse país neutral. No por ello la Gran Guerra aisló a España: su rol neutral en el conflicto facilitó el incremento exponencial de las exportaciones comerciales, provocando una grave inflación interior, que no fue acompañada de un aumento correlativo de los salarios. La inflación no solo afectó a los productos básicos sino que también agudizó la crisis de la vivienda, alimentando una burbuja en los precios de los alquileres.
Lo que se conoce como ‘la descomposición del régimen de la Restauración’ -hasta la dictadura de Primo de Rivera en 1923- debe ser releído como el fruto de la agitación social propia de la época, en buena medida promovida por el movimiento obrero, que a su vez ahondaba en la crisis política. Una nueva ola de movimientos sociales -republicanos, nacionalistas, obreristas en sus distintas facetas- empujaba en la dirección democratizadora a la que ya se orientaba el movimiento obrero reforzado tras la Conferencia de Zimmerwald (1915). Sucesos históricos como la Semana Trágica en 1909, el movimiento huelguista de 1917 o la huelga de La Canadiense en 1919 ejemplifican la gran conflictividad social del momento. A los Gobiernos de turno no les quedó más remedio que reaccionar mediante un conjunto de medidas, entre las cuales se incluía el Decreto Bugallal.
Los
análisis históricos han privilegiado al movimiento obrero y la fábrica como el
sujeto y el lugar por excelencia donde se desarrolló el conflicto entre el
capital y los trabajadores. Es difícil encontrar estudios que presten atención
a la organización del movimiento inquilino. Sin embargo, en paralelo a los
sindicatos laborales, los sindicatos de inquilinos emergían con fuerza para
hacer frente al rentismo urbano y las malas condiciones de vivienda de la
época. El problema de vivienda se vio agravado por el desarrollo industrial de
principios de siglo. Mientras la inversión pública en vivienda no llegó a
hacerse efectiva con la ley de Casas Baratas de 1911, la inversión privada
estaba controlada por la burguesía local y los notables. La propiedad urbana se
concentraba en las manos de una clase rentista que realizaba a la vez el
trabajo de promoción inmobiliaria y de arrendamiento. En las grandes urbes, la
necesidad de mano de obra industrial aumentó la demanda de vivienda y el
estancamiento de la oferta provocaba problemas constantes de infravivienda y
hacinamiento en habitaciones.
Del mismo modo que no se puede entender la primera legislación sobre la jornada
laboral de ocho horas (1919) sin la huelga de La Canadiense, ni la ley de
Subsistencias (1916) sin la movilización social protagonizada por la CNT y la
UGT para paralizar la subida de los precios alimenticios, tampoco se puede
comprender el Decreto Bugallal sin el antagonismo inquilino que se organizaba
en torno a asociaciones, ligas y federaciones de inquilinos e inquilinas. Sin
embargo, mientras que las luchas laborales sí que se han ido recogiendo en la
historiografía y motivan políticas de recuperación de la memoria colectiva, las
luchas en la esfera de la reproducción, como son las que tienen que ver con el
derecho a la vivienda, han tendido a ser invisibilizadas. Parece lícito
sospechar que la feminización de estas luchas, una característica del todo aplicable
aún en la actualidad, tiene mucho que ver con su infravaloración e
invisibilización.
Las primeras décadas del siglo XX inauguran un ciclo histórico de luchas inquilinas. Basta con repasar algunos apuntes tomados de una investigación en curso sobre el movimiento inquilino para darse cuenta de ello. Podemos remontarnos a 1904, cuando varias reuniones multitudinarias constituyeron la Liga de Inquilinos en Valencia, la Unión de Inquilinos en Bilbao y la Unión de Inquilinos en Barcelona, con el objetivo de pedir la rebaja de los alquileres. Un año después, en mayo de 1905, Baracaldo fue escenario de una gran movilización inquilina que culminó en una huelga de alquileres, protagonizada por las mujeres vizcaínas. En la década siguiente, el inquilinato institucionalizó su organización y lucha, con la ‘Liga de Defensa y Previsión de los Inquilinatos’ constituida en Madrid en 1911, o la ‘Sociedad de Inquilinos y Liga de Consumidores’ registrada en Gijón en 1914, que luego se convertiría en la ‘Liga de Inquilinos’. La tendencia prosiguió en Barcelona, donde, en 1918, tuvo lugar una extraordinaria movilización de mujeres que se reunían en congresos multitudinarios para reclamar la bajada de los alquileres. Solo un año más tarde se constituyó ‘La Unión en Defensa de los Inquilinos de Barcelona’. En Sevilla, el mismo año, el ‘Comité Revolucionario de Defensa de los Inquilinos’ convocaba una huelga de alquileres. Y ya en el año en que se promulgó la ley que nos ocupa, 1920, Madrid acogía la asamblea constituyente de la ‘Federación de Ligas de Inquilinos del Estado Español’.
Sin la organización y la beligerancia inquilina que trazan estos eventos, el Decreto Bugallal no hubiera visto la luz y no podríamos comprender cómo y por qué se limitaron los privilegios de los arrendadores de forma tan decisiva. Al igual que la limitación de la jornada laboral a ocho horas, la regulación de unos precios del alquiler que se encontraban desorbitados era una medida de sentido común. Fue este el contexto en el que el Ministro de Gracia y Justicia, Gabino Bugallal, encargó el Decreto de reducción de alquileres para poner fin a la inflación y a la especulación inmobiliaria, congelando y en muchos casos reduciendo los precios del alquiler. A partir del 21 de junio de 1920, los contratos de arrendamientos urbanos se prorrogaron con carácter obligatorio durante la vigencia del Decreto, sin posibilidad de alterar el precio más allá de lo estipulado en función del montante de la renta. El Decreto otorgaba a los inquilinos la capacidad de reclamar una disminución del alquiler hasta los niveles de 1914, e impedía el desahucio en caso de impago de los aumentos de renta por encima de los estipulado, dos medidas encaminadas a impulsar una disminución efectiva de los alquileres y a garantizar la permanencia de los inquilinos en sus viviendas frente a las pretensiones de expulsión de los caseros. Además, el Decreto limitaba el importe y número de fianzas, y creaba un órgano para arbitrar los conflictos derivados del Decreto.
El Decreto Bugallal, en suma, fue el producto de años de luchas de un movimiento inquilino que logró impugnar el statu quo de los rentistas urbanos. Resulta difícil, pues, entender el hito histórico que supuso este Decreto sin atender a las luchas inquilinas que lo antecedieron. El antagonismo histórico entre el inquilinato y la clase propietaria urbana a principios del siglo XX fue capaz de reconfigurar la relación entre arrendador y arrendatario, asentando las bases de muchos derechos reconocidos hoy por la Ley de Arrendamientos Urbanos.
En este 2020, recordando un Decreto aprobado hace cien años, es inevitable trazar analogías con el contexto presente. Es este un momento de grave crisis residencial, caracterizada por una burbuja de precios, la proliferación de prácticas depredadoras por parte de especuladores entre los que han ganado protagonismo los llamados fondos buitre y las sociedades de inversión inmobiliaria, la inestabilidad de los contratos debida a una legislación precarizante y un aumento alarmante de las formas de infravivienda como el subalquiler o la reemergencia del barraquismo. Una crisis que se ve ahora agravada por la pandemia del COVID-19. En un contexto así de difícil, los Sindicatos de Inquilinos e Inquilinas que se han ido fundando por todo el Estado español desde 2017 se han mostrado capaces de llevar adelante una huelga de alquileres para proteger a las familias más vulnerables. Una huelga a la que ya se ha unido más de 16.000 familias, y que responde a la necesidad de politizar y visibilizar una emergencia social que no es fruto inevitable de una catástrofe epidemiológica como la que estamos sufriendo, sino que responde a las acciones y omisiones de una clase política demasiado identificada con los intereses de los arrendadores, o demasiado a merced de las presiones de sus lobbies.
Así pues, podemos identificar semejanzas entre la situación de abuso, desposesión y negación de derechos habitacionales que sufre el inquilinato a manos de las élites inmobiliarias, financieras y políticas en una y otra época. Tanto en la España de principios del s.XX, como en la de estas dos primeras décadas del s.XXI, existe una connivencia de intereses entre propietarios rentistas y gobernantes: una connivencia que otorga privilegios a los primeros, y que sólo se puede quebrar mediante la movilización popular. En ausencia de tal movilización, las leyes que regulan la relación arrendador-arrendatario perpetúan e institucionalizan la asimetría de poder entre quienes necesitan una vivienda para habitarla y quienes ven en ella una fuente para la extracción de rentas. Pero, del mismo modo, también se puede trazar una línea que une el movimiento inquilino actual con el de hace un siglo: una línea que da cuenta del poder y la organización colectiva inquilina como motor de cambio para la defensa del derecho a la vivienda, un derecho sin el cual no puede haber justicia social.